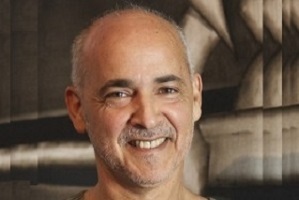La puerta abierta de la habitación invitaba a pasar. Mis pasos vacilaron el camino y entré, más callado que el silencio que la acompañaba. Un cuerpo inerte recostado ocupaba la habitación del hospital. Sus ojos detectaron mi presencia y me senté a su lado.
No hubo palabras iniciales de saludo, solo una sonrisa pasiva de mi parte, él, desde aquel rostro impávido y pálido que no podía expresar gesto alguno, me miraba angustiado, como si la impotencia de su boca abierta anhelara dictar palabras no dichas antes.
Traté de calmarle con un ánimo que ni yo mismo me creía, y no sabía si hablarle de la muerte o si soñaba con el de una vida larga que ya no tendría. La esperanza no tendría sentido en un cuerpo gastado y cansado de sostenerse de donde ya no había de donde.
Siempre me he preguntado ¿Qué piensan los moribundos en estos últimos instantes de vida? Posiblemente, muchas cosas distintas a «aquellas» que pronunciaron antes de caer en este silencio forzado cuando la esperanza «aún» jugaba con engaños…
Quizás un arrepentimiento profundo por tantas cosas pospuestas. Muchas palabras que no se dijeron y que hoy, desde esta mudes gravitacional, serían imperceptibles pero desgarradoras.
Nada que no sea parecido al sacrificio indiferente de los pobres animales que comemos. Incapaces de pedirnos compasión ante la barbaridad de descuartizarlos y saborear en «limpias mesas», que disimulan al cadáver servido.
Le tomé de la mano y pude percibir un ligero intento de luz. Pero no había fuerza ya en aquel cuerpo adolorido, tendido en la más amarga soledad que jamás tuvo. Momento, quizás, para repasar su pasado cargado de desvelos y virtudes, de angustias y alegrías, de encantos y desencantos. Nada diferente a la vida de todos.
Cuanta vanidad estéril, se dice. Cuanta burda locura por «conseguir» lo que se pierde, lo que en verdad no existe. Ya tarde se da cuenta. Ahora que «eso» que uno evita hablar ha llegado, la ausencia definitiva.
Anhela, si pudiera, sentarse en el contén de la acera descalzo, y dejar que la lluvia, apenas pasada, mojara sus pies con un «riito» recién fundado y exclusivo donde solía soñar que navegaba montado en barcazas que cortaba de ramas diminutas.
Cuando vivir, era solo eso y no lo que abrió aquella mañana en la que se despidió adolescente de su casa y partió hacia un mundo desconocido e inhóspito al que tendría que conquistar o morir en el intento.
Y ahora que lo piensa, sí murió dos veces porque se pudo quedar sentado en aquella vieja mecedora de la abuela contemplando los pajaritos que visitaban el florido y diminuto patio de su casa y conservarse puro e indiferente a las pasiones callejeras por la que tantos han extraviado el camino.
Cuanto quisiera estar ahí ahora, pero nadie le escucha ni le entiende…ni le importa. Ya las jaurías andan repartiendo sus vestidos y todas las ambiciones serán parte de otros que apenas valoran el esfuerzo que contuvieron.
Solo esperan el último respiro para justificar lo heredado. Mientras tú te empeñas en cambiarlo todo por una última mirada al barrio donde creciste y conociste, lo que tarde entiendes, la verdadera felicidad y riqueza que poseías.
La libertad de tus amigos inocentes y primerizos recorriendo el barrio en sudores constantes y ropas sucias por los juegos inventados al momento. Sí, esos amigos que también se fueron antes y que, desde una chispa que capto en tus ojos, aspiras volver a verlos a donde quiera que vayas cuando termine esto.
Me levanto lentamente de la silla, como si flotara, y te doy la última mirada. No sé si para agradecerte el haberme sostenido, en ese cuerpo, o simplemente como una curiosidad extraña al descubrirme en el alma que llevabas dentro. ¡Salud!. Mínimo Miradero.
massmaximo@hotmail.com
(El autor es artista plástico dominicano residente en West Palm Beach, EEUU).